Niños. Ellos vivían en apartamentos lujosos, en casas suntuosas. Sus padres tenían carros deportivos para exhibir los fines de semana y camionetas para ir al trabajo. Sus madres tenían citas al esteticista, al masajista, dos celulares y un mozo. Ellos iban a colegios costosos, algunos estudiaban en universidades privadas de prestigio porque odiaban la idea de irse a estudiar al extranjero. Niños. Ellos salían cada noche a pasear sus finos perros al parque aledaño de su conjunto residencial, de su casa en los suburbios; y convergían en el parque, lugar en el que se estrechaban la mano seguido de un lígero abrazo en el hombro; prendían un cigarrillo de marihuana y desde allí apreciaban las estrellas que no los apreciaban a ellos. Niños. Ellos apostaban a hacer barras y a cualquier cosa que pudiera hacerles olvidar del aburrimiento de estas estrellas que no los apreciaban a ellos.
Leo. Leo tenía un tumor en su cabeza. Era el fenómeno y el virgen del grupo. Ya todos habían perdido la virginidad pero Leo era el fenómeno del grupo. Para mí que Leo ardía en la luz de las estrellas cuando se encontraba solo en el parque aledaño. El primero en llegar y el último en irse: a todas luces, el que más necesitaba compañía. Pero los juegos se fueron a él como un huracán incierto y cuando menos supo estaba solo en la casa, de nuevo, pegado al computador, devorando cientos de páginas pornográficas, masturbándose y llorando, porque incluso podía correrse llorando. El sexo era una montaña inaprensible a la que se aferraba incluso si ésta se le venía encima como el efecto de una avalancha.
Lloraba. Lloraba un niño vagabundo que solía golpearse, no sé cómo y con qué, pero siempre lo encontraba llorando, con la cabeza reventada, la cara empapada en mugre y lágrimas, una boca hermosa y unos ojos negros sin esperanza. No podía decir mayor palabra, una clara dislexia ontológica le abrumaba todo su universo de niño vagabundo y no podía decir palabra. No miento si digo que lo más suave que su desesperada madre adolescente podía no decirle sino gritarle al oído sordo era: Pendejo de Mierda. Y yo me subía de hombros como si ella no le hubiera gritado al oído sordo de su hijo, sino a mi propio oído sordo: pendejo de mierda. Por que acaso yo era tan pendejo de mierda como su propio hijo disléxico que a fuerza de tantos golpes no podía decir palabra. Y para qué decir palabras, señor, para qué decirlas si es para desperdiciarlas.
Solían salir a espantar a los vecinos. Se armaban de los cuchillos alemanes que sus madres habían comprado en televentas. Se hacían de grandes chaquetas y pasamontañas. Los ojos rojos, las caras de malos de cine, los cuerpos moldeados por las barras y los gimnasios, los sexos impacientes por la novia de turno o la modelo, inalcanzable, como las estrellas, incluso para ellos, que algún día tendrían el mundo en la mano.
Tuesday, August 21, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)








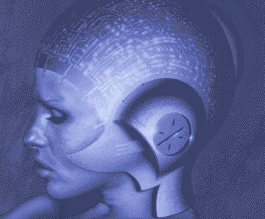















No comments:
Post a Comment