Hace calor en este pueblo fantasma y todos los negocios parecen haber cerrado durante una larga pausa que va desde antes del mediodía, cuando empezó la sed, hasta ahora; ahora son más de las tres de la tarde y todo lo que encuentro son puertas cerradas. Finalmente encuentro un puesto de naranjas y allí la muchacha se burla del pantalón que llevo puesto. Podría importarme acaso el comentario de una jovencita impertinente de puesto de jugos? Claro que no. Me pregunta: de qué siglo son esos pantalones que llevas? Seguro que no son de este siglo, reconozco, pero no le respondo. Son pantalones de artista, como siempre he sabido; como siempre mamaíta ha consentido en decirme: Bumbly, sólo las grandes personalidades y los artistas llevan pantalones de rayas. Debo ser una especie de artista ya que no soy una gran personalidad. Cuál es mi arte? Pronto lo descubrirás, paciencia.
En mi maleta jamás pueden faltar mis pantalones de rayas, mis camisas blancas pulcramente planchadas y mi colección de cassetes de Eros Ramazzotti. Me conozco Eros Ramazzotti de pe a pa y me encargo de tenerlo en mi reproductor de cassetes todo el tiempo posible. Desde su revelador Cuori agitati hasta e al cuadrado no hay artista que se le compare o le llegue a los talones. Clara Luz no opinaba lo mismo, claro, ella era seguidora de Andrés Cepeda y aunque Andrés Cepeda también me gusta, no creo ni que se pueda comparar al lado de un grande de la balada como lo es el señor Eros. Mi confidente de viaje.
Clara Luz era mi anterior mujer. Ella también solía burlarse de mis pantalones de artista. Decía que hacían honor al rango sólo si tenemos en cuenta que un domador de monos de circo también es un artista. Por otra parte, Clara Luz no entendió muy claramente mi oficio. Pero la presente crónica no consiste en recordar a la ex Bumbly ni en ir a la par de la melodía de las grandes canciones del mejor artista italiano de todas las épocas. Aunque ahorita que tomo del pitillo de este gran vaso de jugo de naranja se me viene a la cabeza: ir corriendo de un lado a otro, como dos niños, por debajo de los grandes árboles del bosque, ella siguiéndome y yo gritando que no me cogería; yo sujetándole el bolso y ella a punto de explotar de desespero: Bumbly, joder, devuélveme el bolso que tengo que irme. Y yo corriendo en círculos como menos que un macaco al borde de la inanición. Ella a veces atrás, a veces adelante. Corro un poco más rápido y la abrazo con toda mi fuerza; ella se pierde y los dos caemos. Los rayos del sol nos inundan en su diluvio de luz. Me da un puño en la cara y me dice: bobo, por qué me haces perder el tiempo; y yo, boba hazme perder la vida. Tan perfecto como una canción del Ramazzotti.
Termino el jugo y camino al rayo del sol vespertino rumbo a la terminal. Tengo que ir a una vereda cerca a cubrir el acontecimiento. Una niña rubia se me acerca a través de las desoladas calles. Me arrodillo con el fin de poder verle mejor la cara. Sigue su paso, sin detenerse y en el momento en que creo que va a chocar conmigo cierro los ojos. Cuando los abro, vuelvo mi cabeza y ella sigue su camino hasta perderse en la lejanía. Eso significa que me traspasó? Un fantasma. Creo recordar su cara pero una vez creo que la recuerdo se me olvida. La recuerdo cada vez que no piense al respecto. Me siento en la acera, a la sombra, como presa de una terrible agitación.
Bumbly acababa de llegar a la ciudad. Bogotá, una ciudad gris y fea que parecía desgarrar con su filoso aire cada inhalación y volver sobre la herida en la exhalación. Los edificios, curtidos y monstruosos, se levantaban a su paso para cortar el horizonte que le era tan propio. Las avenidas se tropezaban a los hombres repletas de un tránsito imposible, asfixiante y asesino. Los buses eran devoradores de esperanzas y la gente se moría de pena atestada en el corazón de la aglomeración sin despertar el mínimo sentido de solidaridad del vecino, vecino que tenía que velar por el cuidado de sus cinco hijos, también montados en ese transporte infernal y que se embrutecían a puntos de golpes con las varillas y los codos en la cabeza. Gran ciudad Bogotá!, la verdad es que uno se pregunta si vale la pena vivir bajo esas condiciones tan denigrantes o no será mejor colgarse a la sombra de un limonero en el pueblo que lo engendró a uno.
Blumby llegó a la ciudad, maleta de cartón en mano y sombrero en la cabeza. Siguió las instrucciones, cómo tomar el bus hasta la 26 y de allí tomar otro por la décima hacia el sur. Blumby, maleta de cartón en mano, miles de problemas en la cabeza, se bajó obediente en el tráfico enloquecido de la 26, con el fin de tomar su segundo bus. Tendría que cruzar el mar de este imposible tráfico. Llegó hasta el separador. A su lado, una señora de edad media aguardaba la misma oportunidad, agarrando de la mano a su pequeña hija.
- Hermano y la niña se adelantó sin fijarse en el bus que venía.
Blumby se preguntaba si alguna vez sería capaz de perdonarle a una ciudad esta indiferencia.
Tendré que quedarme esta noche en este pueblo muerto. Este pueblo que ya no es capaz de decirme más cosas. Es como si todo se hubiera mudado y sólo hubiera quedado el espacio como una mofa de lo que alguna vez fue. Y alguna vez fueron juegos infantiles, brillos, proyectos y esperanzas. Tenía un caballo que en realidad no era mío, le gustaba pasar los días a la sombra de un árbol frente a mi casa. Era tan flaco que despertaba mi conmiseración y cada tarde le llevaba un banano podrido o una manzana vieja. Alguna vez cuando niño mi mamaíta me compró un chivo. De allí, desde muy temprano, conocí el significado de la frase: más loco que una cabra. Me encantaba darle su tetero. Mientras alimentaba a mi animal le acariciaba el lomo. Me montaba encima del animal y conquistábamos naciones enteras entre los dos, pero fueron recuerdos que también perdí. Alguna vez caí de su cuerpo o me tumbó, cómo saberlo. Mi cara se llenó de sangre pero yo no tenía miedo y sujeté mi chivo porque sabía lo que vendría. Al ver el daño que me había causado el animal lo obligaron a perderse en la espesura de las calles vacías del pueblo. Y él iba llorando al tiempo que yo quedaba llorando. Gritaba por mi chivo, no era su culpa. Y el chivo jamás volvió.
Así que invito a la insolente joven de los jugos de naranja a bailar más tarde. Llévame al mejor sitio de esta pocilga. Ella apenas alza los hombros, ni le interesa ir ni le interesa despreciarme. La recojo en su casa a las 8 de la noche. Vaya, es bonita, debajo de esa tienda no parecía. Llevo mi camisa corta de baile con un estampado de un par de bombos rojos entrelazados en una cinta roja. Es mi camisa preferida. A ella no le gusta bailar salsa, me confiesa. Preferiría escuchar Incubus. Pero a mí no me gusta el rock y lo que quiero es bailar merengue.
Ella me llevaba el ritmo. Debajo de las transparencias de su blusa se perfilaba un hermoso par de senos. El descaderado se ajustaba perfectamente al menear de sus morenas caderas. Ya habíamos terminado la botella de ron y yo me sentía perfectamente listo para otra tanda de danzas y delirio en los brazos de la señorita. A Clara le hubiera parecido una cualquiera, una guisa, una basura pueblerina. Pero algo me decía que jamás lograría complacer a Clara, nunca daría con una chica a su altura, con alguna que se le comparara. Bailábamos un merengue apretadito, rodeados de miles de parejas que se entregaban a la danza como nosotros, en esa misma pista, secundados por la máquina de humo y la oscuridad de la discoteca. Le pregunté al oído a la muchacha: por qué te burlaste de mi pantalón? Y ella me susurró, con una risa contenida: porque te veías ridículo a pleno de rayo de sol vestido como un agente de los años 50's. Fue cuando recordé la misión que venía a cumplir en este pueblo, más exactamente en la vereda del pueblo, y la que había descuidado por el flujo de mis pensamientos y la libre voluntad que le daba a mi deseo. Ahora tal vez sería demasiado tarde.
Ella se llamaba Mónica. Tenía 17 años y le encantaba Incubus. "no los has escuchado, tío, son música del otro espacio". Hablando del otro espacio, tal vez ya sería demasiado tarde, tal vez ya estaría este padrecito William en el sitio, evangelizando las pruebas y dándole un carácter moral al hecho. En mis años de estudio en Criminalística teníamos un gran profesor, el Doctor Cagadory que nos enseñó la doctrina del crimen y me dío, en lo personal, la lección definitiva que marcaría el curso de mis investigaciones en los años siguientes. Un crimen es un hecho positivo que dice y no puede decir nada más allá de su propio ser y obedece a una lógica única como una explicación inmanente a ella: la prueba, muchachos, la prueba irrefutable y material que no concede espacio a las interpretaciones, eso es lo importante, y es la tarea trascendente que a ustedes como autoridades del crimen les compete entregar con lo mejor de su talento y vida en ella. Por esto, mientras bailaba la cucharita de Juan Luis Guerra me entró el odio por ese padre retórico llamado William Nobrainsky, hermano del prestigioso científico Virgilio Nobrainsky. El padre William era un veneno del discurso. Y yo tendría que pararlo. Esa nave, esa nave me pertenece a mí.
Son las tres de la mañana. Las cosas con Mónica prometen más de lo que se podría pedir. Me ha dicho que a pesar de mis excentricidades y de mis años me encuentra guay. Ya le he cogido con disimulo una nalga y sólo se ha limitado a verme fijamente a los ojos con picardía, sin decirme nada. Cuando vuelva del baño actuaré con más sagacidad. Considero que lo que hago es un arte. Voy por la botella a la mesa y me sirvo un poco de lo que queda en el vaso. La música se apaga repentinamente. Por qué? Por qué joder si hasta ahora las cosas iban a empezar? Por qué ahora? Aseguraría que en esta tierra no cerraban los bares sino entrada la madrugada. A través de las cabezas danzantes, ahora inmóviles, las cabezas ex-danzantes, y la bruma del humo los veo llegar. Hombres uniformados se desplegan por toda la pista de baile. Fuertemente camuflados y con sus armas sobre sus hombros. Detienen sus feroces miradas sobre todos los clientes. Uno ordena al dj que no pare la música. La reinicia, a bajo volumen; ya nadie baila, se han perdido todas las ganas.
La niña rubia está a un lado de la pista. Se ríe al verme y sale corriendo de la discoteca. Me estoy volviendo loco? Tiro el vaso a la pared y los hombres armados corren hacia mí. Voy hacia el baño, en donde debería estar Mónica. Le toco a la puerta pero no contesta. La tienen encerrada. Con mi sobrenatural fuerza tumbo la puerta y la veo con la boca arriba hacia el cielo. De ella emana una entidad extraterrestre. Al abandonarla arroja su cuerpo al arruinado piso del baño. Me golpeo la cabeza contras las páredes y es cuando soy detenido. Me sacan a empujones y me dicen que tal vez caí presa del pánico. Pero, en su lógica militar, si caí presa del pánico era porque seguramente ocultaba algo. Vamos habla, si no tienes nada oculto no temes nada. Me golpean contra los barrotes de la cárcel. Y había sido una noche tan bonita, pienso.
El resto de la noche fue una sucesión interminable de emesis y pavor.
Thursday, March 20, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)








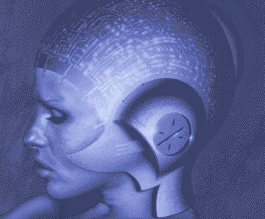















1 comment:
Nada, sólo el recuerdo de la noche tras los ojos rotos por las lágrimas, ese recuerdo que invita a sospechar si ocurrió cuando se dormía o se vigilaban los minutos con la conciencia
Post a Comment