TOUCH
Por: Luis Cermeño, Salomón Pérez Ayala, Luis Isaza Vásquez y una breve aparición de Ricardo Cabezas.
Por: Luis Cermeño, Salomón Pérez Ayala, Luis Isaza Vásquez y una breve aparición de Ricardo Cabezas.

Se hallaba mascando Chimú “El tigrillo”. Veía aburridamente un video de Coyote Ugly, mientras del aparato salía la música de El caporal y el espanto. Las gotas se escurrían por la pared, una sensación de frío le inundaba generándole un calor; calor también provocado por las cervezas a su vez. Un sudor frío le bajaba por la espalda hasta la parte superior de las nalgas. El clima, húmedo y helado, le tensaba los músculos; lo que la llevaba de regreso a las praderas floridas de un valle condenado.
Aunque sus huesos, débiles y quebradizos por el frío, parecían romperse al menor movimiento, se resistía a gastar en comida lo que consumía en alcohol. Una fija humedad que recubría el espacio la llevaba a imaginar cómo sería ser un batracio. Sus pensamientos, pausados y relajados, claramente le indicaban una fisiología de la paciencia que bordeaba el total abandono.
Un arrogante negro posó fijamente la mirada en ella. Seguramente le parecería curioso ver por estos lugares a una mujer hermosa embriagándose sola. Con total desparpajo, dibujó un gesto en el aire, invitándose a sí mismo a la mesa. Ni atraída ni sintiendo un total rechazo por el extraño, le permitió sentarse en su misma mesa. Aunque permitir es un término inexacto para la indiferencia que le provocó el hombre. Ella había llegado a un punto en la vida en que sencillamente todos los hombres le parecían iguales; los deseaba a todos por igual. Pero hoy su flojera le impedía a la mujer cualquier acción voluntaria. Daba igual si se la estuvieran metiendo por la nariz a que si estuviera dormida. Sólo quería ahorrar energías y conservar lo poco que le quedaba de dinero para cerveza (algo casi genético).
Al preguntarle el hombre oscuro su nombre, ella sólo respondió: soy una puta. El negro, sintiéndose agredido, levantó sus dos manos simulando una defensa e inconcientemente levantó ligeramente la comisura de los labios de un lado. Ensanchando ampliamente los brazos y pectorales, exclamó: calma, nena, sólo quiero estar a tu lado un rato, relajado,
La postura corporal del hombre parecía penetrarle ampliamente; cosa que no era difícil pero que, en este caso, implicaba un control casi absoluto de la mente. No era que estuviera dormida, era sólo que parecía darle igual cualquier estado mental definido. Se encontraba expuesta a los pormenores de la degradación.
Por un momento se quedó fija en los videos pornográficos que transmitían continuamente por el ancho de las paredes en el establecimiento. Se preguntaba cómo el tiempo habría afectado en la actualidad la lozana piel que se regodeaba en el viejo video proyectado y si las muchas chicas que exhibían sus espléndidos cuerpos en ese instante no se encontrarían muertas ahora que ella las apreciaba. O, cuántas no habrían adquirido el virus del SIDA en el transcurso de los años; o, la posibilidad siempre latente de la regeneración: cuántas mujeres jóvenes que veía en las pantallas actualmente no contarían con una bonita familia, sostenida por un ejemplar esposo y encantadores niños.
Todos los pensamientos parecía disiparse en su alma como quien no es capaz de retener en su mente una situación y por lo tanto el efecto de éste en su ser; volaba más allá de la alienación, o de la emoción que experimentaba el eterno presente.
Como frágiles cristales que se rompían a lo largo del destino, cantos gregorianos ambientaban una imprudente invitación al patio trasero del antro. El hombre negro satisfacía un impulso animal que sólo se puede satisfacer en el momento y en el lugar en el que es producido. Su presencia aprisionaba en la mujer cada uno de sus nervios y su existencia entera. Ella no era más ella. Ahora ella era el negro. Más aún, sólo le importaba y añoraba confundirse con el hombre. La silueta del amante encarnaba la poderosa sumisión de un sacrificio. El agitado compás de las caderas del robusto semental brotaba como una letanía de lagunas en el abandono de su propia existencia. Una lágrima de placer y dolor humedeció la mejilla ruborosa mientras su cuerpo encarnaba un gozo ajeno. El moreno sentía que todo el éxtasis abandonaba su ser a borbotones lúbricos hasta el momento de eyectar el último nervio sensitivo de su alma africana.
Hasta derramar la última gota de semen el perpetrador no cayó inconciente, invadido por la boca de la mujer que besó su rostro deliciosamente. Luego, ella procedió a guardar con dedicación el miembro inundado de su furtivo amante dentro de su desaliñado jean oscuro. Se levantó con desinterés de la escena del crimen, trató de deshacerse del polvo de su traje limpiándose cuidadosamente con el reverso de sus manos. Prendió un cigarrillo antes de entrar de nuevo al decadente bar que servía a su vez como lugar de expendio de drogas y libre comercio negro.
Al entrar al oscuro antro pasó de largo a través de la larga barra y la hilera desorganizada de mesa y sillas. Se dirigió al baño para lavarse las manos que sentía deshidratadas y muertas. Lleno de especias y maní, repleto por una baba espesa y amarillenta, como un bálsamo putrefacto en el que grandes picos montañosos de comida y desperdicios se levantaran a su propio infernal espectro celeste, el pequeño baño expelía un fuerte olor ácido y dulzón que penetraba en los senos paranasales a manera de aborto de estornudo.
El negro, a las afueras del bar, sintió maltratada su espalda. Se incorporó de su visible estado de deshecho humano. Se dirigió de nuevo a la barra y pidió una cerveza. Tuvo la sensación de ser una persona supremamente frágil, penetrable; pero, al tiempo, se sintió frío y viscoso, como la superficie al tacto de un sapo.
Curiosa idea la de considerarse un hombre-sapo, pensó. Sentir aprecio por las texturas babosas y resplandor en los inhóspitos ambientes en que la humedad era reina. Poco a poco, conforme el líquido de la cerveza disminuía, tanto el ánimo como los intereses diarios del hombre fueron menguados casi hasta quedar reducidos a la nada.
De repente captó a lo lejos a una mujer, de vida exudando, que abandonaba el claustrofóbico salón. Pensó que si acaso esta situación fuera posible, era él mismo en la cúspide de su regocijo alimentándose y nutriéndose de los frutos podridos que el mundo le brindaba.
Calló como un silencio y deseó encontrar una pluma; una pluma ligera que le permitiera delinear el felino voraz que tanto lo había alimentado y que ahora ingería el cálido cáliz justo a su lado. No entendió por sólo un instante el fuego de su mirada, y deseó con gran fuerza que aquella mujer de un incógnito e indescifrable instante hubiese roto el telón de sus días que zurcieran aquel perenne instante.
El ahora deshilachado negro giró su dirección en torno a la barra en la cuál atendía una delicada androide de delineados hombros desnudos y firme mandíbula, dispuesta con presteza a atender los pedidos que le manaban por doquier. Una pequeña minifalda de áspero material barato y un esqueleto blanco hacían las veces de vestimentas al robot de naturaleza femenina. La androide de material liso y refinado escrutaba de vez en cuando al hombre tratando de determinar el posible riesgo que podría establecer para la tranquilidad del roto. El gesto del negro era tan desconsolado que pronto la angelical androide se despreocupó de él: simulando, cada diez minutos, sin falta, su acostumbrado intercambio “visual” con el hombre como uno de los comandos aprendidos de esencial cortesía con el cliente.
El negro, a pesar de ser conciente de la naturaleza artificial de la diosa de las mesas, sintió que el movimiento del amor se agitaba dentro de sí aún queriendo reprimirlo a toda costa. Debería tratarse, sin duda alguna, de un nuevo tipo de artefacto diseñado para causar esta remoción terrible de las sensaciones en personas poco experimentadas con la tecnología. Aunque también pudiera tratarse, con perfecta plausibilidad, de una creación tan maravillosa en su arquitectura cibernética que lo que le doliera tan profundamente al hombre no fuera en absoluto el aparataje técnico del artefacto sino la más pura belleza del objeto en sí que le humillaba en lo más hondo y le hacía querer consumirse en la profundidad de la mirada de su androide inquisitiva.
El negro, tan borracho como una rata como estaba, fue conciente del profundo amor que sentía por ella y deseó jamás poder apartar su mirada de su gloriosa creación. Veía cómo la abordaban el resto de buscavidas del lugar y sintió rabia por su incapacidad de no poder intercambiar más que las órdenes de rutina con ella. Por un momento era como si él fuera la máquina limitada y no la diosa de las mesas, en cambio. Un anciano complacido dijo desde cerca de su barra: qué maravilla la ciencia. En este momento el negro despreciaba cualquier cosa que le sonara a algoritmos concretos que pudieran explicarla a ella. Demostraba una vez más cuán tarado podía ser cada vez que se lo proponía y trató con todas las fuerzas de fijar su mirada en la cerveza, en los videos pornográficos e incluso en las chicas reales. Pero todo era irreal para él y la mirada infaltable cada diez minutos le conducía a la desesperación inminente de su propio mutismo. Pensó en el afortunado esposo androide de la diosa de las mesas. Seguramente, más tarde, al llegar ambos a casa, rendidos por sus horas de trabajo, se abrazarían, se prepararían la comida y hablarían. Ella le diría a él: me dan pena los humanos que se resisten a creer que no soy más que un diseño. Y él reiría, pensando “pobres idiotas” y, en el fondo de sus operaciones lógicas, sintiéndose en secreto orgulloso de ser el esposo de la maravilla de creación que tenía como mujer. Nada podría arrebatárselo, desde la orden de manufactura, y mucho menos un tonto humano borrachín de antro.
El caballero negro amaba fervorosamente a la androide a pesar de que hasta ahora no llevaba mucho tiempo de haberla visto por primera vez. Y todo eso era real. Pero alrededor de ella las difusas imágenes se hicieron presentes. Entendió que casi todo el bar era frecuentado por hombres sapos sin deseo, sin presencia; lo peor era que ni siquiera podía aturdirse.
Las manos del moreno jamás se habían encontrado a la espera de sentir el calor del rostro de una mujer extraña, pero a aquel extraño perdido de cotidianidades le atraían aquellas soledades, y cómo no hacerlo en esas nubosidades tan grises que no podían ver el rastro de aquella ninfa que tanto deseaba. Le irritaban tantas palabras sin ecos y deseó con fuerza descomunal rasgar aquella cotidianidad y tomar la tierna mano de su amada de aquel instante y caminar sin destino; ya que al alba, seguramente, desearía con el mismo fervor alguna otra ninfa.
Otra ninfa, cualquier ninfa, todas las ninfas. Era igual, las deseaba a todas por igual.
Ella? Un objeto. Una posibilidad? Tratándose de él siempre, sería una nueva posibilidad.
Y el negro se sentía feliz de haber encontrado a su amiga de infancia Luna Red. Es el final del mundo y no lo sabes.
O no había querido percibir que él había muerto con sus incongruencias y le pareció que el fin era más hermoso que no haber estado.
(Tiendita de los horrores – 4 de marzo de 2008).








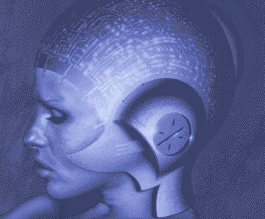















No comments:
Post a Comment