Inspirado en mi viejo amigo y dedicado a él.
El viejo librero, observando un tomo en especial que le añoraba lejanos recuerdos de trunca infancia, se encontraba sentado en medio de su multitud de libros, todo repleto de polvo en la ropa y un ambiente asfixiante en medio de la ventilación viciada de la habitación. Prendió un cigarrillo pensando cómo era posible no haber muerto a estas alturas de la vida de un cáncer de pulmón o de traquea por su pérfida obsesión de telar siempre los pensamientos en las nubes de humo que exhalaba de sus tubitos consumados de nicotina.
Afuera el sol irradiaba como un cristalino baño de vírgenes de orgón que impregnaba los lugares más siniestros de un azul marino mutando las pesadillas en una broma entre marejadas de promesas de esperanza que levantaba la luna oculta a su afilado amante traicionado. Era un mediodía precioso en que las ratas se mordían juguetonamente las unas a las otras contagiadas de un renovador halo solar.
El viejo librero recordaba el tiempo en que tenía la misma edad de la muchacha con la que se había acostado hace una semana y siendo víctima de un mal presentimiento se alejaba de aquellos anaqueles repletos de libros como si estos fueran a aplastarle la cabeza con un golpe sordo y decisivo.
Nadia se llamaba la muchacha y el viejo no recuerda haber sido nunca tan listo como ella; en especial a esa edad, en la que acorralado por la timidez y el pecado se refugiaba en la casa de su tía Sahara a escucharle cantar mientras él lloraba como un gato debajo de un sillón sin ser advertido. Pero Nadia era como un trueno intempestivo que irrumpía en la noche los sueños privados y privados del puerto.
Espantado por sus mortales pecados, se levantó de un solo salto del gran sillón desvencijado como las piernas de una prostituta anciana y apagando el cigarrillo de nicotina con el talón sospechó que hacía falta un talón mucho más grande para terminar de fundir una ceniza que aún conservaba sus tristes fulgores.
Nadia le había besado luego de hacer el amor, de una manera automatizada, lo que no resultaba sino una forma de comprobar el placer que este juego macabro le resultaba a la muchacha; delirante ante la posibilidad del estar fornicando con su propio abuelo la niña se relamía en sus potenciales límites de morbo emancipado. Él se había fingido dormido, acto después, sólo para aprovechar el descuido de ella al dirigirse al baño y poderle contemplar el magnífico culo adolescente que terso como una insolente montaña se alzaba en medio de su escultural espalda.
La atmósfera salina del exterior lograba interrumpir el vilo secreto de los mohecidos anaqueles en que se podrían los poemas de amor y los manuscritos de tierna infancia. El sol quería tocar la fría coraza del anciano que se preguntaba cómo era posible que una jovencita irrumpiera tan descaradamente en su sexo y de paso en sus preocupaciones, sus pensamientos y le congelara los sentimientos en el tiempo, revelando al tiempo mismo. Si el septuagenario corazón se hubiera empeñado en escuchar los tambores de las mareas del puerto que surgían desde el exterior les oiría reír como una espumosa vanidad de los elementos que convergían al mediodía oceánico.
Conociste a Nadia cuando ella te preguntaba de una manera descarada y a la vez infantil sobre la vida de este libro, que te contara las andanzas de este escritor de la India, quería llenarse tanto de conocimiento como tú querías llenarte de su sonrisa que se te antojaba esquiva y prohibida. Pero tu sabiduría te descubrió rápidamente el verdadero interés de la muchacha, un interés oscuro y que se te antojaba trágico y desgarrador. En su risa había mucho de vergüenza y dolor; las preguntas que te hacía sólo le daban posibilidades de tomar respiro y andar más despacio en el curso frenético de sus pensamientos que desembocaban hacia un destino desalentadoramente concreto: el océano nocturno de su propia muerte.
Con un ardor impropio a su edad el viejo librero esperaba cada viernes por la tarde, luego de que ella saliera de clases, llegara y le saludara, entonces la vería llegar en su elegante faldita de cuadros, su impecable camisa blanca conteniendo unos furiosos pechos que parecían volcanes a punto de explotar, llegaría y le saludaría, entonces la vería recorrer cada pasillo del local, ávida de un nuevo descubrimiento, por lo general lo que más le atraía, según lo recuerda, eran los libros más viejos, con portadas rigurosamente encuadernadas en cuero y con más de medio siglo de antigüedad, acaso como él mismo, tan rigurosamente encuadernado en cuero y llevando encima de sus huesos más de medio siglo de antigüedad: claramente él se le antojaba uno de esos misteriosos libros que contenían tanta sabiduría imposible, que claramente ella desconocería para siempre y que claramente parecía lamentar pues parecía tener muy desalentadoramente en claro su destino oceánico nocturno.
El septuagenario librero sintió una aterradora conmoción con el paso congelado del tiempo y la calma aparente de las aves, la luz del sol que lograba penetrar el local desde el balcón y los sonidos de la espuma blanca que rebotaban apaciblemente contra las rocas y las fortalezas centenarias del puerto. Estaba absolutamente claro que las cosas marchaban mal. Y tenía a Nadia en su pecho y en el sabor de las arrugas de sus labios. Con el sabor de Nadia estaba el sabor del suicidio y la desesperanza adolescente, el dolor tierno y gravísimo de un corazón destrozado.
Una pequeña sombra a través del balcón inquietó su vigilia en guardia frente al lustrado escritorio. Sigiloso como un gato gordo se aproximó a la fuente del fenómeno. Pintó un extraño cuadrado en la atmósfera polvorienta de la habitación y rompió un conjuro de nicotina y almizcle a su paso. En una esquina un rayo del sol iluminaba furioso una tabla desprendida de una pared arruinada. La tabla desprendida cobraba un cariz de ultramundo a medida que el viejo se alejaba de ella sin poder percatarse del juego que se elaboraba a sus espaldas. Esa tabla, es preciso advertirlo, era una pieza que se desmoronaba y frustraba en un rincón inadvertido del cuarto. La tabla recordaba el primer momento en que vio a Nadia. Contempló su juvenil piel reprimida por un severo gesto en los músculos de su boca. Unos bonitos ojos negros que buscaban afanosamente un refugio seguro sin encontrarlo. Veía la tabla como Nadia se acariciaba el mechón que le caía al cuello y repasaba cada libro con un amor profundo y respetuoso por ellos. Se detenía ante una línea y respiraba hondamente al encontrar la belleza de su expresión. La tabla como el viejo no tardó en observar la sobrecogedora nostalgia de la bella mujer. A la luz del sol recordó la primera gota que ella derramó sobre su capa. La tabla se enamoró de la muchacha profundamente y tampoco pudo contener la tristeza que le albergaba al ver algo tan bonito y tan brutalmente desesperanzador. El rayo del sol persistía en maltratarlo ante el final de su vida, cuando se desprendiera de la pared y terminara en el escombro, junto al viejo y sus libros, sin que nadie se apiadara de nada de lo que contuviera la habitación. La claridad que le proporcionaba el rayo le embriagó y lo llevó al delirio. Fue cuando la niña llegó una tarde muy feliz de clases. Abrazó al viejo y giró por toda la habitación. Había pasado algo en el colegio, algo que nunca supo ni él ni el viejo que había sido, porque ella se había reservado el motivo de la alegría y sólo había llevado la alegría consigo inundado la penosa habitación de un sentimiento renovador y fresco. En ese delirio que sumergió a la tabla por efecto de un desgarrador rayo de sol imaginó la razón de la única alegría que conoció de la señorita. Ella bailaba y giraba por la habitación porque había descubierto que estaba en profundo amor de una tabla y que la tabla le amaba también a ella con el amor más puro del mundo entero. Ella le desprendía de la pared, le acariciaba y lo sujetaba a sus tiernos brazos. No había nadie más en el mundo que ella y la tabla. La cabeza del viejo, sangrante encima desde una de sus columnas de libros, entonaba himnos de amor y silbaba en señal de aprobación por la relación más perfecta que pudiera existir entre una triste tabla y una triste jovencita. El mundo vibraba en colores sucios y entre los dos bailaban un vals, el viejo susurraba palabras en latín que le llenaban el corazón de inteligencia y orgullo por todos los años de saber acumulado y ellos se veían cada uno frente a frente, los ojos negros maravillosos de ella brillaban como estrellas y la tabla lloraba de llenura porque el universo cabía en cada una de sus rayas resplandecientes por el sentimiento correspondido de la razón de sus viernes a la hora de la tarde. Era de noche y ya ella se había ido a su casa. Entonces el viejo se quedaba encima de su escritorio llorando amargamente porque el universo se había escapado de sus manos. La tabla no podía hacer otra cosa que pensar que las estrellas eran para los enamorados que surcaban las noches en búsqueda del uno para el otro. Los dos eran un residuo del plan celestial y vivían fuera del orden de los astros.
El viejo alcanzó la sombra que se había filtrado por el balcón y comprobó que se trataba de una palomilla. Le llamó Nadia en cuanto la vio por la hermosura de su plumaje y el pesar de su cantar. La paloma revoloteó un poco por su cabeza calva llena de manchas hepáticas. A la altura de su gigante oído le confesó: estoy acá para decirte adiós. El viejo trató de atraparla y corrió detrás suyo. La paloma entró en el cuarto y molestó un poco por la sección de literatura inglesa, luego se dio un paseo por la literatura argentina, finalmente llegó hasta la tabla y le confesó: estoy acá para decirte adiós. La paloma surcó el espacio viciado de la habitación hasta que logró posarse encima de unos estantes y de esta manera poder mantener fija la mirada en el anciano que entraba forzosamente a la habitación con un palo. El anciano dejó el palo en un cajón del escritorio y se arrodilló ante el espectro.
- Dime que no has muerto
La paloma lo miró sin desprecio y sin condescendencia. La paloma cerró los ojos y empezó a soñar. Mientras soñaba cantaba una hermosa canción que dejó paralizados tanto al anciano como a la tabla. El anciano se sentó en el escritorio, aferrando el codo en el escritorio para no perder de vista la paloma. De las alas de la paloma parecían arder vibrantes llamas níveas en que irradiaba cada nota de su canto herido. El viejo levantó una plegaria a San Juan Bautista y le agradeció por venir ante él cuando fue él quien debió haber ido hacia el santo desde un inicio. El espíritu abrió sus hermosos ojos negros y le advirtió que sólo había venido para decirle adiós.
Fueron dos días en que la paloma permaneció encima del mismo estante, entonando cantos desgarradores y vibrando su luz interior en el iris de los ojos del anciano. El anciano a pesar de sus dolencias y su maltrecho estado de salud, no cejó en mantener la mirada ante el divino espectro. Tenía una esperanza. El día en que llegara Nadia y se riera de sus locuras y no le creyera el cuento de la paloma y le dijera que estaba senil y le dijera que lo quería y le besara la mejilla y él se sintiera el hombre más afortunado del mundo y a la vez se sintiera culpable por extraer de los últimos momentos de vida de una hermosa joven los resquicios de su propia vida. Tenía una esperanza. Que estuviera soñando o fuera él mismo un sueño de la tabla que sentía como él el amor y el desgarrador sentimiento de perder la belleza en la forma de una hermosa niña que no soportaba los nudos de vergüenza y dolor que la vida se había encargado de someterla. Tenía una esperanza y por más contradictorio que pareciera la misma esperanza surgía del presagio de la paloma.
El viernes por la tarde, a la hora de clases, la paloma se movió del lugar donde había permanecido inerte por dos días llenando de cantos embriagados la librería. Paseó por la mesa de promociones del mes, voló por la sección de clásicos, llegó hasta la tabla y se despidió con un beso dejando un aroma de rosas a su alrededor. La tabla quiso quebrarse para siempre de su porción de pared. El viejo despertó al ver el inesperado movimiento de la paloma y volvió a arrodillarse, esta vez al lado de su escritorio:
- Dime que no has muerto.
La paloma se posó encima de la cabeza del hombre y lo arropó por un instante mágico en su aura. Se fue elevando la paloma y el viejo con las manos en posición de réplica, arrodillado, se empapó todo su humilde vestido de lágrimas incontenibles. El librero lloró durante un largo rato amargo en que no comprendió la visita de la paloma ni el sentimiento que le había albergado al ser abrigado por su magnífica presencia. El espíritu ascendió hacia la bóveda celestial hasta perderse en un conjunto de melodías y alabanzas al Señor Todopoderoso.
Una mano secó las lágrimas del anciano que se había abandonado al llanto. Luchando contra su propia tristeza trató de apartar las lágrimas para poder mirar hacia arriba. Nadia lo miraba y le sonreía. Le acariciaba las manos. Su profundo y amargo dolor se transformó en una súbita explosión de alegría al verla a ella. Su preciosa niña amada. Besó la mano con que la niña le acariciaba y le daba las gracias por no estar muerta, por vivir otro viernes. Y lloró, pero esta vez de felicidad. Todo no era sino un terrible sueño, un espanto.
A través de la nicotina y el polvo vio que Nadia perdía los contornos de su rostro. Que la mano que lo acariciaba se desvanecía rápidamente y cuando cerró sus propias manos para no perderla no tenía sino cenizas dentro de las suyas. El cuarto se llenó de penumbra. Sólo un rayo de sol fustigaba las lágrimas de la tabla.








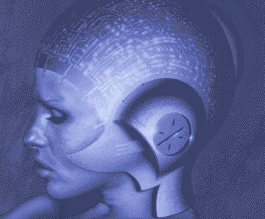















2 comments:
Adiós, decirlo, abrasarse con él, con esta galaxia ajena en la cual se nace y llorar, nada más que llorar como si esto fuera un brute de lo que alguna vez fueron las costelaciones.Malparido.
Gracias por este despedazamiento
Post a Comment