Ger amanece con un insulto en su boca. Coge el primer bus del día hacia el centro. Hace una mañana horrenda, con visos de hostilidad en los primeros rayos de un enfermo sol que logran filtrarse a través de las espesas capas de inmundas nubes grises (del mismo color del asfalto en el que aún se apoyan los sueños de las cabezas de los indigentes). Su escuálido cuerpo se resiente sobre el frío mortal que avanzaba desde las lomas. Llegó a su destino. Todo se hace familiar a fuerza de costumbre. Los rayos empezaban a ganar terreno a las nubes. Se detuvo un instante en medio de la prisa habitual de la calle y dejó que el rey astro le calentara el rostro. Anoche había soñado algo terrible. Estaba sentado en una mesa adornada. Algo le llamaba desde arriba. Cuando quiso ver, es decir, cuando levantó la vista, sintió un río de lágrimas sobre la cara, a la altura de los ojos. Se tocó y palpó la sangre. Se pudo ver en tercera persona con el rostro empapado de un rojo claro y vibrante. Luego todo se volvió oscuridad y fue cuando se levantó. Aún estaba oscuro allá afuera. Se desalentó porque sabía que no recobraría el sueño. Amaneció con un insulto en su boca. Como si alguien lo hubiera dejado allí; dejaron un insulto en su boca, es decir, sobre su boca. Un insulto apenas sostenido por su dentadura equina. Algo palpitaba a la altura de su frente. Como una nube luminosa que explotaba encima de sus párpados. Sintió escalofríos y pensó en la figuras que se describen como nubes en los monitoreos de actividades cerebrales. Temió que de alguna manera estuviera participando de la muerte de su cerebro como en un tipo de experiencia extrasensorial aún no determinada pero posible. Estuvo un buen rato trabajándole a esa hipótesis sin pensar siquiera en el sueño que lo acababa de levantar. Cuando ya estaba casi convencido de su muerte cerebral sintió un halo de esperanza en ver por un segundo una chispa determinada, fuerte y objetiva cerca a su cama. Había hallado la fuente de la nube que se había imaginado con todo terror. Era su celular que estaba palpitando. No le habían llamado. Siguió su camino luego de que el sol volviera a ser opacado por una sucia nube. Recordó la aversión de Nietszche por las nubes pero también recordó que él ya no era estudiante de filosofía. Recordó su estancia en Orgum Fields. En ese entonces acostumbraba a usar una placa de metal sobre su rostro. Allí conoció a Margarita. Margarita era una chica que estaba refugiada allí de sí misma supuestamente por depresión. Una chica malcriada e insolente de todas maneras. En todo caso recordó la ocasión en que a media noche llegaron por ellos desde el otro espacio. Él se encontraba leyendo, como siempre, en su cuarto, vestido de una piyama azul celeste y un gorrito montañero ridículo que le daba un aspecto lamentable de Goofy. Margarita, dos cuartos a la derecha, estaba en una escena pseudo-erótica con su compañero que rayaba con la ternura humana y la náusea divina. Fue cuando llegaron por ellos desde el otro espacio. No podía referirse a los invasores como humanoides, primero por lo despectivo del término y segundo porque no tenían nada de humanos, es decir, de despreciables. "Queremos que nos enseñen a amar" Les dijeron de una manera que Ger intepretó como telepática. Los llevaron hacia un espacio cómodo y familiar que les daba la impresión de estar metidos en una fiesta rave. Allí los humanos, con todo lo despectivo del término, se preguntaron por las intenciones de sus raptores. ¿Quieren vernos follar o qué? Definitivamente eso no era lo que estaba en los planes de los extranjeros. Ger empezó a sentir como se derritía la placa de metal de su rostro. La carne se derretía. Los senos crecían. Los ojos se hinchaban. El corazón latía maniáticamente. Ahora estaban metidos en una fiesta rave y bailaban. Cada uno sintiendo la música de la manera en que le llegaba. Ya no existía el espacio diferencial de las opiniones. Una comunión sabática junto sus creadores. Los límites corporales no dejaban de ser una idea absurda a las luces del sueño cósmico que les penetraba y prendía como un elemento fundamental del todo que había sido relegado a segundo orden durante muchos años de olvido. Ahora hacemos parte de ese árbol universal del amor que atraviesa el infinito. La expansión de la conciencia divina en expresión inocente sobre el reconocimiento de nuestros dolores que marcan la historia de un esfuerzo universal. Las ciudades arrogantes se morían bajo los envenados imperios que marcaban la necesidad de un nuevo volver hacia el espíritu que yacía tristemente aplastado bajo los metros y las pisotadas de la miseria. Las renuentes mulas se consumían en su propio fuego de soberbia. La justa lluvia celestial caía sobre sus cuerpos y les amputaba como finos hilos de plata los dedos y los órganos sexuales a los que aferraban sus lígeras vidas con tanta prepotencia. No tenían corazones de hombres sino corazones de bestias y por ello sus mujeres eran lanzadas en ristre contra las paredes y los comercios sexuales por no ser más que unas sucias guarichas incapaces de pensar en algo más grande que los órganos de sus amantes. Los hombres aprendieron a hervirse de verdad como los animales asquerosos que eran dentro de la sopa de su propia existencia. Los niños gritones eran aplastados por un celo angelical que les abria la capa de los sesos y les entraba directamente al cerebro para hacerlo sufrir como ellos lo hacían con esas pobres hormigas que jamás les hicieron nada a ellos y, sin embargo, eso no las eximía de sus malvados juegos en los que con un pitillo las atravesaban de par en par y las ponían, como si fueran masmelos, a arder al calor de una vela de cera. A los futbolistas se les amputaba las piernas y Ger, recuerda, gozaba con eso, con ver lo mínimos que se veían sin piernas y sobre todo, sin fútbol. Así que ese era el amor universal que Ger aguardaba, la furia del rechazado, el resentimiento de un macaco encerrado en ardientes celdas internas. Llegó Ger a su destino y la lluvia cayó, esta vez sin herir de verdad a nadie, no más que a los pobres indigentes, a los chicos que venden chucherías en la calle, a los vendedores de mango y coco. Eso le fastidió mucho a Ger. Que la buena gente siempre pagara la mierda de los cabrones que están en la cima. Ellos se estresan en medio del tráfico imposible de la ciudad en sus coches y vehículos blindados. La otra gente agarra gripas y muere, porque no tiene a donde arroparse. Y Ger estaba metido indudablemente en medio de estos mundos hostiles y crueles sin cristalizar una sola idea de su vida en algo concreto.
Saturday, November 17, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)








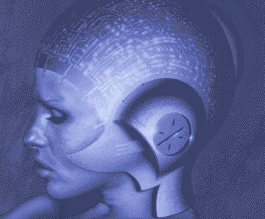















No comments:
Post a Comment